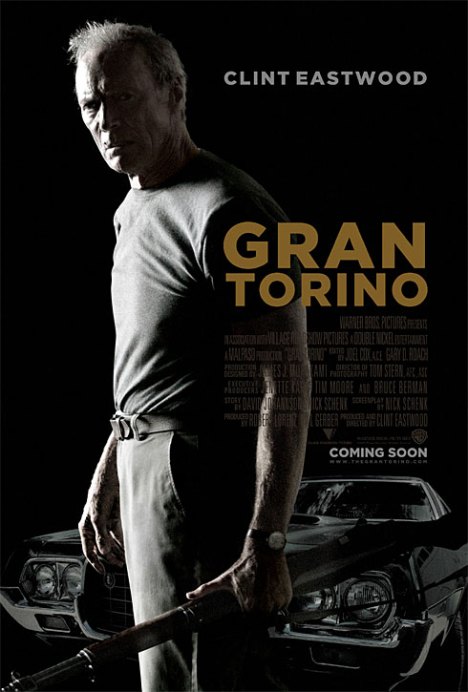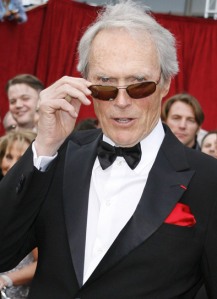SAFARI, de Ulrich Seidl

Desde los inicios de su carrera como
documentalista a comienzos de los 80, Ulrich Seidl ha insistido en
señalar hacia el sustrato grotesco e inhumano oculto tras la apariencia
de bienestar de una sociedad, la austriaca –europea por extensión–,
empeñada en esconder sus patologías al mundo exterior. Im Keller (2014),
su anterior trabajo, sirvió como perfecta síntesis de todas sus
inquietudes. Con su entrada en los demenciales sótanos de casas
lustrosas, una básica metáfora desvelaba el perturbador subconsciente de
toda una sociedad. Pero el mayor logro de esta última etapa ha sido
patentar una línea estilística plenamente acorde con su discurso: a un
rígido sentido del encuadre, frontal y simétrico, se opone la deformidad
humana latente en sus criaturas, mostrada sin ambages.
Después de completar una suerte de etapa con el documental citado, Safari (2016) traslada las preocupaciones de Seidl a otro continente, África, al que ya se acercó brevemente en Paradis: Liebe
(2012). El expolio de sus tierras por parte del mismo europeo de clase
alta retratado en sus obras previas, orgulloso de saquear un territorio
ajeno mostrando que de aquel colonialismo pasado quedan algo más que
residuos, da pie a una nueva reflexión social, no menos obvia que la ya
mencionada. En un enclave cerrado, aparentemente aislado del resto de la
civilización, varias parejas combaten su tedio existencial –sugerido a
través del vacío imperante en los diálogos y la repetitiva rutina–
mediante la caza organizada de animales salvajes. Individuos de diversas
edades muestran un idéntico cinismo al perseguir, capturar y finalmente
fotografiarse con los codiciados trofeos, siempre acompañados por un
nativo significativamente sin voz. La tarea de Seidl, pronto queda
claro, es identificar tal absurdo impulso dominante con la necesidad de
estos cazadores de ratificar una visión despreocupada y monstruosa del
mundo.

En contraposición al estatismo de las
declaraciones en interiores, Seidl añade el movimiento de la cámara en
las secuencias de cacería, llamadas a poseer cierta tensión una vez
comprobado que su desenlace, impregnado de quietud y frustración, es
siempre idéntico. Pero su pretendida gran baza se esconde en el tercio
final, al destapar lo que sucede con esos mastodontes ahora sin vida: la
aparición de los explotados habitantes locales, de nuevo sin palabra,
apurando para su nimio beneficio los cadáveres de estos restos del
horror –en secuencias descritas con enorme suciedad visual, opuesta a la
silenciosa limpieza de unas cacerías que culminan con un disparo
sobrio–, deja tan mascada la despiadada conclusión piramidal de Seidl
como emborronado su acercamiento.
“La naturaleza ha desaparecido, el
principal problema de la humanidad es la sobrepoblación”, se justifica
uno de los entrevistados en el cierre de Safari,
un broche en el que el director austriaco parece de nuevo interpelarnos
a todos como perpetuadores de la grotesca realidad que nos rodea. Su
principal problema, al dar tanto pábulo a esta indiferencia colectiva,
es que en muchos momentos se puede identificar su mirada con el mismo
cinismo de sus personajes, hacia los que parece mostrar más anhelo de
señalar su perversidad que de intentar penetrar en ella. El cine de
Ulrich Seidl nunca se distinguió por una ética férrea, pero ahora además
nos hace cuestionar si su fórmula podrá sobrevivir en muchas más
entregas. Vaya si sobrevivió.
Luis Betrán